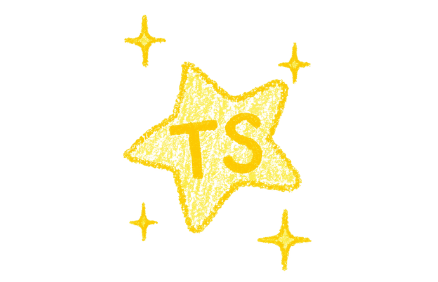Vengo de una familia trabajadora, en un barrio obrero donde la universidad era algo ajeno, lejano. Como muchas personas que crecimos en ese contexto, la adolescencia fue para mí una etapa marcada por fracasos escolares. La vida me llevó por el camino de los empleos precarios, inestables, con horarios imposibles y sueldos bajos, durante casi diez años. Conocí de cerca lo que es vivir en los márgenes del sistema, donde las oportunidades se sienten siempre como algo que pertenece a otros.
A los 25 años, decidí presentarme a una prueba de acceso a la universidad. Fue un acto de fe. Estudié el grado de Trabajo Social y, después de mucho esfuerzo, conseguí un empleo en un centro sanitario. Hoy tengo un trabajo con una estabilidad relativa y un cierto reconocimiento profesional. Sin embargo, hay algo que no ha cambiado en la misma medida: mis condiciones materiales no son tan distintas de las que tenía cuando trabajaba en empleos precarios. El salario no ha mejorado de forma proporcional, y eso me ha hecho reflexionar profundamente
El sociólogo Pierre Bourdieu hablaba de los distintos tipos de capital: económico, cultural, social y simbólico. Mi experiencia confirma que el capital cultural (haber accedido a la universidad, tener un título) no siempre se traduce en capital económico. Sí cambia, en cambio, el modo en que uno es percibido, el lugar simbólico que se ocupa, y eso también tiene un peso. Se abren ciertas puertas, se cambia de entorno, se accede a otros códigos. Pero ese cambio, lejos de ser un simple ascenso lineal, suele vivirse con ambivalencia.
Autoras como Annie Ernaux o autores como Didier Eribon han descrito esta vivencia con lucidez: cuando alguien asciende socialmente desde una posición de clase baja, a menudo experimenta lo que se llama desclasamiento. Ya no se pertenece completamente al mundo de origen, pero tampoco se encaja del todo en el nuevo entorno. Se habita un lugar intermedio, donde se mezclan la gratitud por haber llegado, el duelo por lo que se deja atrás y la incomodidad de sentirse siempre un poco fuera de lugar.
En mi caso, ser trabajador social me ha dado un marco para nombrar todo esto. Y también me ha ayudado a transformar una vivencia individual en una lectura estructural. Lo que me ocurrió a mí, no me pasó solo a mí. Forma parte de un sistema que valora el mérito individual, pero no siempre reconoce ni compensa las trayectorias que parten de condiciones desiguales. Como profesionales, sabemos que las oportunidades no están repartidas por igual, y que el esfuerzo, aunque imprescindible, no borra las desigualdades de origen.
Hoy siento que mi historia, como la de muchas otras personas que han transitado caminos parecidos, puede aportar una mirada valiosa. Porque quienes venimos desde abajo no olvidamos lo que cuesta cada paso. Porque entendemos, desde dentro, el lenguaje del miedo, la inseguridad, la precariedad. Y porque podemos poner esa conciencia al servicio de nuestro trabajo, para acompañar a otras personas sin juzgar, sin suponer, sin idealizar.
Ascender sin olvidar de dónde se viene es un acto político. Es también una forma de resistencia: de recordar que el Trabajo Social no solo es técnica, sino también posicionamiento, memoria, y compromiso con quienes aún no han podido subir.